s. Cirilo, obispo de Jerusalén y doctor de la Iglesia
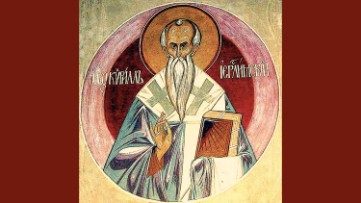
Aunque el fiel testimonio de Cirilo de Jerusalén se remonta a los primeros siglos del cristianismo, sus claras y penetrantes palabras siguen siendo muy relevantes hasta el día de hoy. Proclamado Doctor de la Iglesia en 1882 por León XIII, sus escritos fueron citados en dos importantes constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II: Lumen Gentium, sobre la Iglesia, y Dei Verbum, sobre la Revelación Divina. La necesidad de la formación doctrinal del pueblo para conducirlo a la verdad fue la guía constante de la acción y del trabajo pastoral de este santo.
Las catequesis sobre la iniciación cristiana
Probablemente nació en Jerusalén en 315, al comienzo de la era Constantiniana, cuando las comunidades cristianas dejaron de ser clandestinas y la fe en Jesucristo, por orden imperial, se convirtió en la religión oficial. Recibió su fe de sus padres. Desde muy joven practicó el ascetismo, viviendo la pobreza y el celibato. A los treinta años fue ordenado sacerdote y se dedicó inmediatamente a la preparación de los catecúmenos para recibir el sacramento del bautismo. Durante estos años, comenzó sus famosas 24 catequesis, dentro de las cuales vertió su excelente formación literaria centrada en el amor y en el estudio de la Biblia. El rigor doctrinal combinado con una habilidad innata para transmitir difíciles conceptos metafísicos a través de un lenguaje simple y evocador no pasó desapercibido, tanto fue así que alrededor del año 348 fue consagrado obispo de Jerusalén, sucediendo a Máximo.
La lucha contra las herejías
Como obispo, Cirilo se distinguió inmediatamente por su actitud pacífica y su capacidad de mediación, virtudes que, sin embargo, no disminuyeron su firme acción contra la división de la comunidad, las herejías y las malas costumbres. Defendió la pureza de la fe, fomentando la renovación espiritual. La Iglesia en ese momento estaba de hecho atravesada por doctrinas heterodoxas y heréticas y había fuertes contrastes teológicos con los arrianos. Aunque Cirilo ha sido recordado por algunos como partidario de las tesis arrianas, en sus tiempos de juventud, en su edad adulta, en cambio, adhirió resueltamente al Símbolo de Nicea, (el Credo de Nicea), proclamado por el primer Concilio Ecuménico del 325, que definió la preexistencia de Cristo poniendo fin a la disputa cristológica sostenida por los arrianos.
El contraste con los arrianos y los tres exilios
Su resuelta toma de posición le produjo la enemistad de los arrianos que, al afirmar que Jesucristo había sido creado, de hecho, negaban su divinidad igual a la divinidad del Padre; y afirmando la inferioridad de Jesucristo tampoco podían aceptar la consubstancialidad del Padre y de Jesucristo, que Cirilo defendía con firmeza. Por ello fue destituido en el año 357 por el mismo obispo que lo había consagrado nueve años antes, Acayo de Cesarea de Palestina, quien, acusando a Cirilo de errores doctrinales, exigió que la Sede de Jerusalén se sometiera a la de Cesarea. Después de un sínodo episcopal, en 359 Cirilo fue rehabilitado pero fue expulsado por segunda vez debido a la presión de Acayo sobre el emperador pro-arriano Constancio. A la muerte del soberano, el prelado de Jerusalén volvió a su cargo, pero sólo por poco tiempo: el emperador Valente también le fue hostil y lo condenó al exilio del 367 al 378.
"Portadores de Cristo"
Al final de este largo período el obispo, gracias al favor de Teodosio, pudo volver de forma definitiva y permanente a la cátedra de Jerusalén y en el año 381 participó en el Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla donde firmó el Símbolo o Credo Niceno-Constantinopolitano. El cristiano es, según Cirilo, "Cristoforo" o "portador de Cristo" y el catequista debe hacer eco con su voz a la Palabra de Dios: esta es la misión que el Santo Obispo de Jerusalén llevó a cabo y sigue llevando a cabo hoy, mostrando a la comunidad eclesial la belleza de los sacramentos y defendiendo los fundamentos de la fe en la persona divina de Jesucristo: de la misma sustancia del Padre, generado pero no creado y consustancial al Padre.






